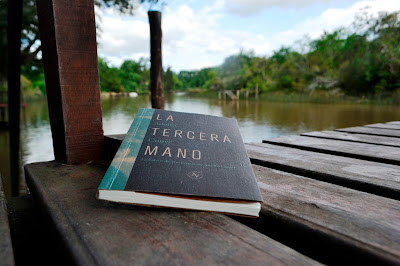LA LUZ
Hace unos meses, un desconocido que recorría el Rljksmuseum de Amsterdam apuñaló con saña esta tela dañándola seriamente. Luego se entregó a la policía. Hoy la obra maestra del claroscuro se exhibe otra vez al público prolijamente restaurada.
Este hecho, lleno de significado, obliga a meditar en la atracción desmedida que ejercen algunas obras de arte en ciertas personas y, asimismo, en el rechazo profundo que las mismas les provocan al ver quizás en ellas retratada la propia conciencia, y expuestos a la vista de cualquiera, secretos del alma. cuya delación les resulta intolerable.
Curiosa facultad la del artista que, a través de una búsqueda intuitiva, logra la belleza en obras resueltas, en formas plenas que a unos encantan y a otros hacen perder la razón. Estos últimos, más lúcidos tal vez que el resto, reaccionan con inusitada violencia al ver ante sí reproducido el espectáculo mismo de la creación. Sobre todo, si se trata de una obra magistral como ésta de Rembrandt en que el pintor holandés ha plasmado la eterna dualidad entre la luz y las tinieblas, asunto que preocupara a tantos artistas ilustres como Milton, Leonardo, Masaccio, Durero, Turner, Georges de La Tour o al último de los trovadores, el Dante, obligado a alternar entre Infierno y Paraíso.
"La Ronda Nocturna" es la representación más lograda de este antagonismo, y en ella la luz se deja caer con toda su violencia sobre la poderosa sombra, disputándose ambas a un grupo de arcabuceros que pierden su corporeidad de la noche a la mañana, se arrebatan a ese puñado de personajes a los que les es imposible mostrar los ricos paños de sus uniformes, la consistencia de sus armas, el lugar donde se encuentran e incluso el rostro que poseen, ya que la luz enceguecedora no respeta ni las calidades del vestuario, corroyendo la materia, violando las formas, abriéndolas, perdiendo lugar en ellas al entregarlas al dominio de las sombras que quieren poseerlas. Sólo pueden oponer resistencia al poder del claroscuro los metales, que devuelven destellos cuando la luz los alcanza. En esta obra no sólo se pierden un tanto las formas, sino también los colores, y todo lo que no pertenece al dominio de las sombras adquiere un tono dorado, un color local homogéneo.
No obstante, la Ronda Nocturna de Rembrandt, no deja de ser un todo coherente al abordar tan sólo uno de los problemas del oficio de la pintura, como es éste del claroscuro. Desde el punto de vista estrictamente plástico, es de una realización impecable. Este ejercicio del claroscuro está sustentado en una extensa media tinta, base sobre la que ha elaborado Rembrandt un sinnúmero de sombras y de transparencias sin densidad, para dar a las luces finales grandes empastes y texturas que las destacan. A las sombras, por el contrario, las hunde en el fondo de la tela. Los pasajes y pantallas que muestra la obra son magistrares, y así, por medio de formas abiertas, logra la unidad de esta composición.
También ha querido simbolizar alegóricamente a la luz y a la sobra, las que si se observan, encarnan los dos personajes centrales: aquel vestido de negro que vemos en primer plano representa a la una, y el que le acompaña y empuña el espontón corto, a la otra.
Ha mantenido Rembrandt, a pesar de la audacia que le significó colocar a sus personajes inmersos en la inestabilidad del claroscuro, los gestos hieráticos que contribuyen a dar intemporalidad a la forma, condición de lo bello. Por esto, el capitán que posa al centro acciona de manera inoperante, y su ademán como el del Marco Aurelio del Campidoglio, no corrersponde a ningún movimiento trivial e intrascendente. A quien está dirigido no conmueve, ya que el teniente, el segundo personaje importante, no le atiende, absorto en su propia actitud que a su vez lo inmoviliza. Quien ha hecho una demostración sublime de estos ademanes, al parecer inútiles, es Leonardo en La Última Cena, en la que los apóstoles gesticulan sin comunicarse entre sí, preocupados sólo de lograr la armonía.
Los gestos sin posibilidad de cambio que se advierten en Rembrandt elevan a este gran artista por sobre los maestros barrocos holandeses de su tiempo. Las actitudes en Vermeer de Delft, por ejemplo, son de tipo cotidiano, no logrando éste pintar sino escenas de la vida diaria, testimonios de las costumbres y hábitos de una época.
Por el contrario, jamás en Rembrandt hallaremos un solo gesto que no responda a una intención superior, a una voluntad de atemporalidad que busca en sus obras. De allí que la mayoría de sus temas sean bíblicos y no costumbristas, como lo son los de los pintores Ter Borch, Pieter de Hooch, Jan Steen o Franz Hals. Y cuando se trate de encargos, retratos Individuales o colectivos, desestimará el interés del cliente para utilizar los modelos, como en el caso de la Ronda, de pretexto para resolver la realidad de un problema plástico. Debido a esto, el maestro descuidó en esta obra la jerarquía de los personajes, y ellos, al encontrarse mal situados, la objetaron. Había costado 1.600 florines: por lo tanto, cada uno de los representados ahí debió pagar alrededor de 90, cantidad exigua para la época.
"La Ronda Nocturna" marca el fin del apogeo de Rembrandt. Este fracaso le significó la pérdida de su prestigio. Más tarde, arruinado, solo e incomprendido, iniciará el camino sin retorno hacia la luz que encandila. Para enseñarnos ésta transformación interior nos lega una numerosa colección de autorretratos patéticos, mordaces, irónicos, en que nos advierte que se ha convertido en un mendigo voluntario.
El tema, los arcabuceros al mando de Cocq saliendo del cuartel para iniciar una ronda, es eminentemente realista, como en muchas de las obras del pintor, pero, como su interés radica en el problema lumínico, éste sublima en la tela ese carácter y lo transforma. Por ello, el cuadro del buey desollado, tratado por un maestro de la escuela realista propiamente tal, no adiestrado en el problema del claroscuro, nos resultaría insoportable. La luz transforma a la res y espiritualiza el tema. Asimismo, si observamos la niña que, en la Ronda Nocturna, cruza tras el primer plano de arcabuceros, veremos que lleva un gallo muerto atado a la cintura, detalle que adquiere otro sentido al recibir, como el vestido de su dueña, una iluminación dorada que hace homogéneos a ambos objetos y los enciende.
A pesar de lo estático de sus obras, Rembrandt sabía que al abordar el problema del claroscuro incursionaba en el del tiempo. Es a la pintura de un maestro de la misma escuela, a un paisaje de Vermeer de Delft, adonde acude Marcel Proust en reiteradas ocasiones para meditar sobre lo transitorio e irrecuperable de la condición humana. Se entiende esta afinidad del novelista francés con el autor de La Dama del Cavicémbalo, ya que a ambos les interesaba la recuperación del detalle, de los pequeños actos, trascendentes en cuanto a perdidos.
Rembrandt. por el contrario, lleno de violencia y desasosiego, enfrenta el tiempo presente, la luz del momento. Es a ésta a la que inmoviliza, y así, exento de melancólicos recuerdos, se adentra en la acción de la luz en el caos. Su averiguación es arriesgada, y en "La Ronda" acciona y promueve una energía que hace a la materia transformarse, cediendo las sombras ante su avance. El secreto de la vida se cierne sobre esta pintura magistral y sus personajes, sustentados por aquello que la otorga y la quita, la energía y la muerte, no caen en el desgaste al refugiarse en ademanes Inmóviles donde la síntesis, la economía de medios, la exactitud y amabilidad de las formas, la composición perfecta, vuelven a esta experiencia de vida en indiscutible obra de arte. Digo "la amabilidad de las formas”, ya que este cuadro podría caer por ello en lo anecdótico, en lo Ilustrativo, fenómeno que suele sucederle a toda obra maestra por no distorsionar y alejarse de la armonía, de lo natural, como ha ocurrido con el expresionismo irrespetuoso, gratuitamente agresivo de los últimos tiempos.
Cuanto artista menor que hoy se refugia en técnicas forzadas y busca ir más allá de los modelos de la creación, debiera meditar cuidadosamente en la lección, por ahora interrumpida, de algunos grandes maestros del siglo de Rembrandt, como Velázquez, Caravagglo, Poussin, Rubens, Bernini y otros. La madurez del barroco no ha sido aprovechada. Abiertos están los caminos del realismo de Velázquez y del claroscuro de Rembrandt, como tantos más.
Al comienzo intentaba explicar la actitud que había tenido un visitante frente a este cuadro y la agresión de que fue objeto la obra. No se justifica de ninguna manera un arrebato semejante. Pero creo, en todo caso, que la indiferencia o la falsa interpretación de una pintura es casi peor.
LOS PERSONAJES DEL CUADRO
El tema deja obra es la salida de la Compañía de Tiradores de Amsterdam a través de las puertas de la ciudad para ir al encuentro de la Reina de Francia, María de Médicis. Entre arcabuceros, jóvenes, damas de honor, sargentos, alabarderos, alféreces, abanderados, escuderos, lanceros, cómicos, tamborileros, mosqueteros, guardias de corps. y otros, se cuentan más de treinra personajes, incluyendo, desde luego, a las dos figuras centrales, el capitán Cocq y el teniente Willemn van Ruytenburch, y al perro.
La tela, originariamente, fue más grande y tal vez contenía otras figuras, pero por desgracia, después de las guerras con España, al decaer la Sociedad de Tiradores y pasar el cuadro a manos del Ayuntamiento, sufrió mutilaciones en los extremos y la parte inferior.
En el primer capítulo hemos visto Incidir la luz (el personaje invisible del cuadro) sobre el grupo de arcabuceros, mostrando como ellos le sirven sólo de pretexto. En este capítulo es necesario invertir el punto de vista e intentar ver la obra a partir de los personajes, aun cuando el problema del claroscuro es el tema mismo, y la subordinación de las figuras a éste es completa.
Sin embargo, podemos recorrer los personajes uno a uno y ver de que manera cada cual participa y contribuye, ya sea por medio del color o de la forma, a lograr ese gran movimiento estático-escénico, inmaterial, que es la Ronda de Rembrandt. Digo el color y la forma, ya que estos elementos primordiales de la pintura son aquí también relevantes, aun cuando el primero pierde un tanto su intensidad por la sobrexposición a que se lo ha sometido, y el segundo, la forma, es un tanto abierta, no guardando los contornos originales, obligada a fundirse—ya sea en las zonas Iluminadas o en las paredes oscuras— con formas vecinas, lo que da como resultado otras nuevas, de imprevisibles contornos.
La figura central, el capitán Cocq, señor de Purmelant e Ilpendam, viste de negro, y en la insustancialidad de ese color flota una gorguera blanca, aislada, con mucho empaste que, como el puño, la mano que ordena, y el rostro, contrasta con el sombrero y el traje. Ambos detalles hacen perder el contorno a esta figura, la que continúa en el muchacho que corre detrás con la trompeta, y en los arcabuceros que tiene a sus espaldas. Tercia una banda roja sobre el pecho para no hacer tan rotundo el contraste del blanco del cuello y el negro del traje. El gesto hierático de la mano Iluminada determina una actitud corporal estética, en tanto que la otra descansa en un bastón de mando que colabora a establecer los ritmos de la composición. La figura se sostiene en la parte inferior por el vano iluminado que vemos entre las piernas, trayendo el fondo a primer plano. Este capitán simboliza a la sombra.
La segunda figura importante es el teniente Willen van Ruytenburch, señor de Vlaerdinger, quien aparece recibiendo indicaciones del capitán. Viste un llamativo traje amarillo, muy empastado, en donde no sólo se ve representada la luz, sino que también el volumen. La figura del capitán es, por el contrario, plana. La mano enguantada del teniente empuña un espontón corto donde la luz encuentra resistencia y queda subordinada al acero. Detalle de hermosa solución de contraste y escorzo.
Es curioso que el tratamiento del teniente sea en todo antagónico al del capitán, lo que sucede también con los vanos de entre las piernas. Mientras el capitán se construye con la luz de éste, en el caso del teniente el vano es oscuro, destacándose iluminada una de las botas y la otra fundida en las sombras que se extienden hacia atrás.
El otro personaje que envuelve la luz es la niña, dama de honor que lleva un vaso y un gallo atado al cinto, símbolo heráldico de Cocq. Figura que a pesar de estar en tercer plano, acude al primero, contribuyendo a la bidimensionalidad de la tela, aun cuando este cuadro es absolutamente tridimensional y atmosférico.
También sobresale, al Igual que el capitán, el sargento Kemp, al extremo derecho del cuadro. Es quien aparece detrás del tamborilero, con la pica al hombro. El tambor hace un fuerte contraste de volumen a este personaje plano, y la actitud del que lo toca devuelve la atención del espectador hacia el centro de la obra.
El resto de los soldados configura una extensa mediatinta que sustenta la concavidad de las sombras y los empastes de las luces.
Destacan los dos tiradores de rojo, el que se inclina detrás del tentente para soplar la pólvora, y el de la izquierda que camina cargando su mosquete. Entre este último y el capitán, sobre la muchacha, se yergue la figura del alférez Jan Visscher Cornelisz enarbolando la bandera. Rembrandt usa en él colores fríos, para contrapesar en él la gran profusión de cálidos. La actitud del abanderado, con la mano en la cintura, es típica de la escuela holandesa del s. XVII. A su lado aparece un escudero con casco.
Siempre los metales el pintor era un gran coleccionista de armas y objetos preciosos detienen la acción devastadora de la luz, la que realza el trabajo de orfebrería que en ese tiempo tenían los cascos, corazas y petos. A continuación, y sobre el sombrero de fieltro de anchas alas del capitán, se observa un extraño personaje con chistera, gracioso que divierte a esta compañía de arcabuceros. No olvidemos que estos militares eran simples ciudadanos, burgueses que prestaban servicio voluntario y se complacían en portar armas y vestir vistosos uniformes en ocasiones como la representada. Este personaje está resuelto con gran economía de medios y es una lección de síntesis. Sobre el perfecto equilibrio de luz y mediatinta del rostro, el pintor ha puesto de manera precisa la mancha oscura de los ojos. Es un rostro patético, plásticamente muy bien logrado. Hace recordar a Goya y a los pintores románticos.
Para finalizar, el perro que ladra al tamborilero se confunde con el color local de la acera y está construido tan sólo por las líneas del lomo que se contrasta con el negro que envuelve al sargento. El resto de su cuerpo se vuelve ingrávido, como el de un fantasma.
La luz resalta yelmos, alabardas, escudos, cascos, birretes, carabina, ricos paños, atuendos, antiguos trajes y armas que el pintor coleccionaba.
También se ha querido descubrir al propio autor entre los rostros del segundo plano, aquéllos menos importantes.
Después de la reciente limpieza a que ha sido sometido el cuadro, se sostiene que no se trataría propiamente de una Ronda Nocturna alumbrada por antorchas, sino de un desfile de arcabuceros que van saliendo del cuartel en pleno día. Especulaciones ociosas como ésta demuestran cuan lejos están ciertas personas que analizan obras de arte, de comprender su verdadero sentido, ya que este cambio de horario no altera la intención de la obra.
También se declara que este cuadro, por su gran despliegue escénico y alboroto de los tiradores que parecen estar ordenándose para iniciar el desfile, superaría la rigidez de los cuadros colectivos anteriores, contribuyendo así a “movimiento” en la pintura. El movimiento de un cuadro es siempre aparente, ya que las formas, por dinámicas que se muestren, deben resolverse en la quietud de la intemporalidad. Esta contradicción, este misterio, este intento de detener, al menos fugazmente, el tiempo, es lo que hace al arte ajeno a los fenómenos transitorios. Hablar de "movimiento” dando a entender que los arcabuceros se desplazan por la tela, es tener un sentido literario de la pintura y un desconocimiento profundo del oficio. Nada se mueve en una gran tela, nada se cae.
Claro que estas confusiones se deben en parte a la libertad e imaginación con que está concebido este gigantesco retrato colectivo. Comparado con los de su época nos resulta una verdadera ópera por su amenidad, por los ademanes y actitudes de sus personajes. Cada rostro es un retrato sobresaliente, cada gesto está cargado de teatralidad. Y cuando nos familiarizamos con la escena, con estos arcabuceros que poco a poco se van ordenando en una composición magistral dentro de un aparente caos. emerge el real protagonista, la luz que esfuma, disuelve, desmaterializa y arrebata a tan decididos personajes para mostramos por sobre ellos su formidable consistencia, su inmenso poder.
CONCLUSIÓN
La mayoría de los pintores barrocos, exceptuando a los de la escuela francesa, conmovidos por la lección y el legado de Da Vinci de iluminar aisladamente los volúmenes en un espacio que emula al infinito, distribuyeron dentro de la superficie de la tela varios puntos de interés. Así, el Renacimiento, después de dos siglos de investigaciones y descubrimientos. permitió al hombre continuar en la conquista interior y exterior del secreto de la existencia. En el siglo del barroco pudo encontrar la solución a sus aspiraciones el gótico, que se vio interrumpido a fines del siglo XIV.
Ya no es catedral medieval la que aspira a las estrellas. Es ahora, entre otras manifestaciones importantes, la pintura de Rembrandt, la que calca en una superficie la geografía del cielo. Los puntos luminosos aislados de la tela representan a los del firmamento. y entrecerrando los ojos vemos galaxias radiantes, polvo de estrellas, abismos, energía, sonoridad, formas que engendran otras nuevas, sombras que invaden, sombras que retroceden, zonas frías y lejanas, otras cada vez más incandescentes que derrotan, y se muestran palpitantes o serenamente iluminadas.
El firmamento, el infinito que no colinda, la ambición de luz que ciega a Milton y deja fuera de sus dominios a Virgilio, que arrebata a Elías y envía a Ezequiel, trastorna a Rembrandt, desciende hasta la Ronda Nocturna y en ella reproduce lo que sucede en todo lo que vive y muere.
(Suplemento Cultural El Mercurio, Santiago, 16 enero 1977; en El Arco y la lira III, Universidad de Chile, Santiago, 1979; en Adolfo Couve, Escritos sobre arte, ed Universidad Diego Portales, Santiago, 2005 y en Obras Completas, Ed Tajamar, Santiago, 2012)